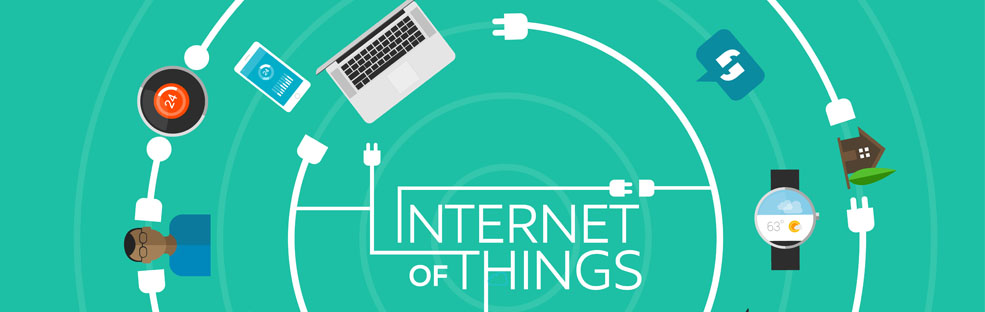“La reputación no nos pertenece. Nos la dan”. Encontré tan acertada la sentencia proclamada por el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, en la I Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica (Cibecom), organizada el pasado abril por Fundecom en Miami, que no puedo más que reproducirla. Su ponencia se titulaba La reputación no tiene atajos. Manual de urgencia para tiempos de posverdad.
Y es que la reputación organizacional es el más preciado intangible que se pueda tener (sea la persona, una empresa o cualquier institución pública). Un requisito previo para su obtención se encuentra en el compromiso con unos valores y el respeto a aquellos principios éticos fundamentales de cada sociedad. “Hay que incorporar una dimensión moral a nuestro trabajo”, recalcó Giró abundando en la necesidad de concentrarse en la “honestidad y dentro de un marco ético de responsabilidad”.
Tuvo más ingenio. Otra de sus frases fue: “la mejor estrategia para gestionar la reputación de una empresa es dedicar poco tiempo a pensar en ella”. De ello se deduce que el foco del esfuerzo y dedicación de un profesional se ha de concentrar en aquello que les importa a sus clientes. Y realizarlo respetando las buenas prácticas. Esta reclamación (back to the basics) fue una variable permanente de Giró a lo largo de su ponencia.
Otra de las ideas fuertes sobre la reputación que estuvo presente a lo largo de su discurso fue que para ganársela antes deben existir unos hechos detrás que la sustenten. Y, además, una comunicación que la difunda. “Lo que construye una buena reputación es que los hechos se forjen, se recuerden, se canten, se transmitan y se admiren a lo largo del tiempo”. Una transmisión que debe ser sincera, ecuánime, basada en la verdad de los hechos y no en intensas campañas de relaciones públicas propagandísticas donde la posverdad impere.
Una potencia sin desperdicio. Un último apunte sobre ella que lleva a más reflexión: “antes que un asset, quiero proponer que consideremos la reputación como un proxy”. Con esta aseveración Giró, un antiguo alumno de la Universidad de Navarra, pretendía transmitir la idea que ese intangible no debe ser contemplado como un activo sino como algo que se genera de manera sobrevenida como consecuencia de que “estamos haciendo bien las cosas que realmente importan“.